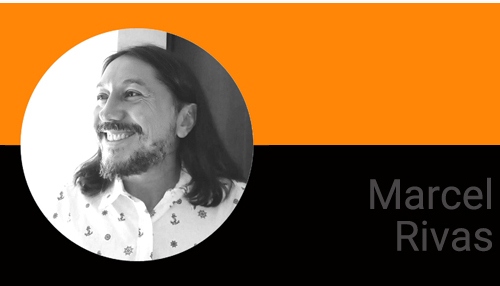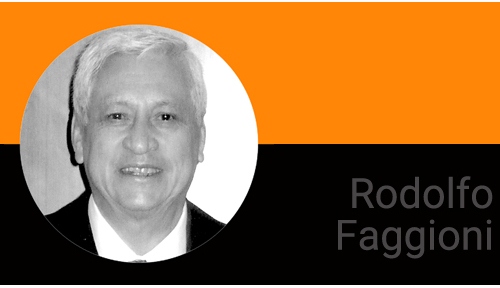MELITA DEL CARPIO SORIANO
Comienza un nuevo año escolar, el tercer año en pandemia, y las instituciones educativas de diferentes niveles echan a andar nuevamente. Temporada dura para docentes y directivos que necesitan organizar los procesos de gestión y de aprendizaje recogiendo los anteriores resultados, en la mayor parte deficitarios porque todo indica que el 2021 fue desastroso según los entendidos en educación. A pesar de no haber sido clausurado oficialmente, sufrió también una clausura de facto dadas las debilidades de una educación virtual que en Bolivia hace aguas por todo lado, considerando las dificultades de conectividad, de acceso a equipos adecuados y a clases realmente útiles y motivadoras que permitan a niños y jóvenes de todo el país verdaderos aprendizajes en entornos virtuales, mientras siga la Covid campeando.
Temporada dura también para los padres y madres que eligen una institución educativa para sus hijos porque deben ingresar al llamado pre kinder o kinder o porque los chicos deben cambiar de colegio, entre otras razones porque los “relocalizaron” del que ya tenían a causa de que “les fue mal”: entonces, a buscarse colegio; eso sí, los papás deben dejar una cartita que aclare que el estudiante se va “voluntariamente”.
Entonces, el dilema es ¿dónde los llevamos?, ¿dónde les irá bien?,¿cuál es un buen colegio?, ¿y qué es un buen colegio? Según el criterio generalizado y por supuesto limitado, “calidad educativa” significa principalmente “qué temas se avanzan” y si esos temas sirven para ingresar a la universidad o no. En resumidas cuentas, la cantidad del conocimiento que se imparte sigue siendo el referente de “buen colegio” o “mal colegio”.
Otros criterios, especialmente de los papás que llevan a sus hijos a colegios particulares, son las infraestructuras, actualmente desiertas o casi desiertas; el llamado “roce social”; las exigencias económicas, entre acciones y pensiones; la cantidad de tareas que parecen marcar el “nivel y la exigencia” (nadie se pregunta por el nivel de utilidad de dichas tareas para la formación del estudiante) y la abundancia de materiales (¿necesarios?)que cada año los padres de familia deben comprar para cada materia. Claro, el famoso inglés, privilegio de los exclusivos, es el criterio estrella, cuando en realidad, tanto en instituciones fiscales como particulares, este idioma global debería enseñarse a hablar como sucede en otras partes del mundo.
Con honrosas excepciones, colegios fiscales y particulares no se apartan de un modelo educativo tradicional transmisionista. En eso no hay mucha diferencia. Siguen los confusos lineamientos del currículo oficial lleno de palabrería ideológica, pero pobres en enfoques y sugerencias pedagógicas, especialmente pobres en experiencias originales que transformen la práctica educativa.
En tantos años no vimos que el “modelo sociocomunitario productivo” generara sino una que otra experiencia reciclada de la Reforma del 94, después de haber destruido lo poco que se avanzó. La virtualidad, a pesar de haber incorporado en cierta medida el arcaico sistema de la educación boliviana a las nuevas tecnologías, ha complejizado, por otra parte, el panorama educativo, pues, definitivamente, los maestros no logran generar, en estos entornos hasta el momento, el desarrollo de competencias para la vida. Se ha empobrecido la comunicación, el trabajo colaborativo, la relación humana. Más que nunca hoy la escuela está lejos del mundo emocional del estudiante y de la familia, justo cuando la pedagogía tiene la palabra frente a todos los distanciamientos a causa de la pandemia.
La pregunta que pocos padres y madres se hacen es la siguiente: ¿será feliz mi hijo o hija en este colegio? Las instituciones educativas mucho menos porque esa pregunta parece asociada al juego, la alegría, la sorpresa, el humor, la creatividad, la libertad, los desafíos, la ruptura de la rutina y especialmente “el sentido de hacer las cosas y hacerlas bien sabiendo para lo que sirven”, categorías no significativas para instituciones educativas “serias”.
Cuando uno pregunta a personas adultas si fueron o no felices en el colegio, muchas aseguran que sí, pero esta afirmación no suele estar relacionada con la propuesta educativa del colegio, más bien con la felicidad de tener amigos, con los años de las travesuras de colegio, con las aventuras para divertirse a pesar de los profesores, las clases y los horarios. En ocasiones, afirman que fueron motivo de felicidad algún taller, alguna actividad extracurricular, alguna experiencia artística, algún proyecto social y especialmente haber encontrado algún maestro excepcional que los recuperó del número, tocó sus vidas o les mostró que es bello aprender en algún campo específico del conocimiento.
Muchos fueron felices justamente gracias a las “chachadas”, reales o psicológicas para no sucumbir al tedio del colegio, es decir en el escape del sistema educativo y de la institución. Las “chachadas” actuales consisten en apagar la cámara, minimizar la imagen y huir a Youtube, Tik Tok, Netflix o Instagram, mientras el profesor explica los temas que jamás varían de los programas desde el milenio pasado y muchas veces de la manera en que se lo hacía el milenio pasado. Como dice Luis Bredow con su sabroso humor irónico: “Sí, era feliz, pero igual me chachaba para conocer el mundo…”. Y es que el colegio no suele interesarse en que se conozca el mundo, mucho menos el mundo interior.
Los que se sintieron infelices en el colegio no necesariamente fueron “malos alumnos”. Muchos excelentes estudiantes responden con un elocuente y seco “no” cuando se les pregunta si fueron felices en el colegio o aclaran que era aburrido y que no los marcó más que para sacar buenas notas.
Ya que se inicia un nuevo año en pandemia, habría que plantearse una segunda pregunta: ¿nuestro colegio trabaja para formar, contener y generar personas felices? Es decir, personas sin miedo para aceptar quiénes son, sin temor para enfrentar la vida con todo lo que trae, incluida la muerte; personas a quienes les gusta aprender porque descubrieron “qué les gusta aprender”. Que sienten que tienen en su colegio un lugar para ellos “libre de violencia” como aún crea Stefan Gurtner en Tres Soles. Un lugar donde sea posible el sentido del humor, la amistad, el respeto, el trabajo colaborativo y el aprendizaje con sentido.
Dicha pregunta no suele plantearse porque, además de parecer inútil, para responderla seriamente tendrían que revisar buena parte de sus sistemas de funcionamiento, invertir en formar y re-formar a sus docentes, replantear su proyecto curricular. Tendrían que enfrentar sinceramente su currículo oculto y especialmente ese halo con el que suelen convencerse algunas instituciones con larga tradición de que son un “gran colegio”, “exigente”,” especial”, que no puede mantener en sus aulas chicos flojos, desmotivados o con dificultades académicas o psicológicas. Tendrían que cuestionar sus famosas profecías autocumplidoras que tanto dañan como “tú no eres para este colegio” o “tenemos muchos estudiantes, el maestro no puede atender a los que no rinden”. Saludable sería si el educador -directivo o docente- se preguntase: ¿Y yo soy para este colegio tan especial, único y exigente? El mejor colegio no es el que expulsa a todo estudiante que “no responde” (qué fácil) y se queda con los “buenos”, sino aquel que considera entre sus planes intentar recuperarlos desde el principio, y mejor, motivarlos de verdad.
Cuando el educador se compromete con la enseñanza y se adhiere al ser humano es posible comunicarse con los chicos haciéndoles sentirse adultos. Tomarse el trabajo de “enseñar” de verdad es abrir “zonas de desarrollo próximo”, orientar para comprender lo que pasa en cada uno de cara a que se haga cargo de sus responsabilidades; incorporar a la familia, en tantos sentidos golpeada por la pandemia, no solo para firmar cartas de compromiso como en una comisaría, sino para encarar juntos, oportunamente, caminos con esperanza. A eso se llama inclusión, una acción que repara el tejido social desde el hecho educativo.
Trabajar por la felicidad de los chicos es acogerlos valorando lo diferente y genuino de cada individualidad, poner su vida como principal fuente del currículo, habilitarlos con herramientas cognitivas y relacionales, ofrecer opciones para elegir temas y actividades interesantes conectadas con el mundo en que viven; crear estrategias para motivar, emocionar y sorprender; despertar el deseo de los chicos hacia el saber porque todos pueden descubrir para qué están hechos si hay un mediador que les ayude a vislumbrar su propio camino. La ciencia, el arte y el pensamiento de la humanidad son producto de muchos grandes hombres y mujeres que en la escuela fueron estigmatizados, descartados o etiquetados, pero brillaron en la historia.
No son las míseras migajas demagógicas, aunque se llamen “Juancito Pinto”, las que hacen el milagro de la retención y el éxito escolar: son los verdaderos educadores y las instituciones alternativas.
Hacerse la pregunta y trabajar en consecuencia por una educación inclusiva es el desafío de un nuevo año.
MELITA DEL CARPIO SORIANO
Escritora y Pedagoga
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de Visor21.