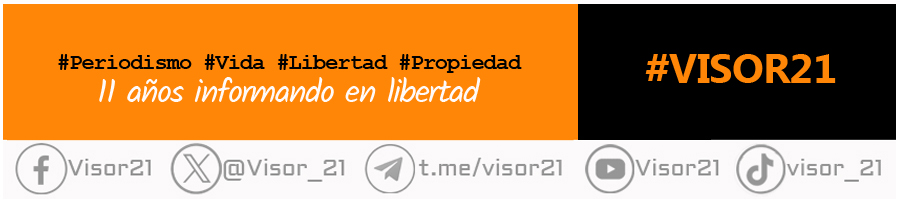Hablar del suicidio incomoda. Incomoda a las familias, a los amigos, a las iglesias, a los Estados. Preferimos el silencio, preferimos el tabú, preferimos llamar a la muerte “un accidente” o “una debilidad” antes que nombrarla por lo que es: una decisión límite que revela la fragilidad de la existencia humana. Y, sin embargo, mientras callamos, las cifras aumentan, las ausencias se multiplican, y lo que no se nombra termina siendo aquello que más nos destruye.
El suicidio no es un tema privado, aunque lo vivan en carne propia personas concretas. Es un síntoma social. Es el reflejo de sociedades que no saben escuchar, de familias que no saben contener, de sistemas que no ofrecen horizontes. Cada vida que se apaga por decisión propia es también un grito contra las estructuras que fallaron en sostenerla.
Vivimos en una época donde se exige productividad constante, éxito a cualquier costo, una felicidad impostada que se mide en fotos editadas y frases motivacionales. La depresión se esconde detrás de sonrisas obligadas, el dolor se oculta tras los filtros de las redes sociales. Y cuando alguien decide decir basta, se le señala como cobarde. Pero ¿no es acaso más cobarde una sociedad que no se atreve a mirar de frente el dolor que ella misma genera?
He aprendido que el problema no está solo en quienes se quitan la vida, sino en quienes se la hacen insoportable. El bullying, la indiferencia, la presión, el abandono emocional, la violencia en todas sus formas, son parte de esa maquinaria silenciosa que empuja a muchos al abismo. Y lo más triste es que todos —en mayor o menor medida— hemos sido parte de ese sistema: con un comentario cruel, con una burla, con un silencio que no abrazó a tiempo.
Es verdad, el suicidio no tiene una única causa. Pero sí tiene un denominador común: la pérdida del sentido. Cuando alguien siente que nada tiene valor, que su existencia no aporta ni siquiera a sí mismo, entonces la muerte aparece como alivio. Y lo crítico es que nuestra sociedad no enseña a vivir con el dolor, no enseña a perder, no enseña a fracasar. Solo enseña a aparentar.
No hay fórmulas mágicas para resolver este dilema humano. Pero sí hay caminos: hablar, escuchar, abrir espacios donde la vulnerabilidad no sea vergüenza, sino dignidad. Dejar de patologizar toda tristeza y, al mismo tiempo, dejar de banalizar el sufrimiento con frases vacías como “todo pasa” o “échale ganas”. Lo que se necesita no son discursos huecos, sino presencia real.
Quizás la pregunta más honesta que podemos hacernos no es cómo evitar la muerte, sino cómo hacer que la vida vuelva a ser vivible. Porque el suicidio, en el fondo, no es un problema de muerte, sino de vida. Y ahí radica nuestra mayor responsabilidad: construir una sociedad donde seguir viviendo no sea una carga insoportable, sino una posibilidad deseable.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Historiador, periodista, escritor y docente universitario
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21