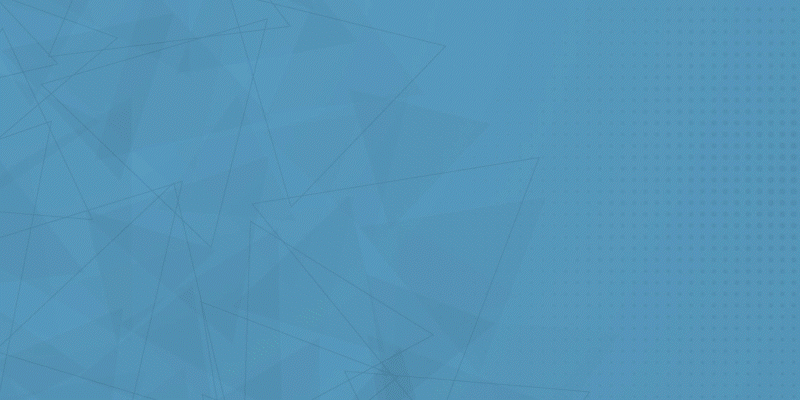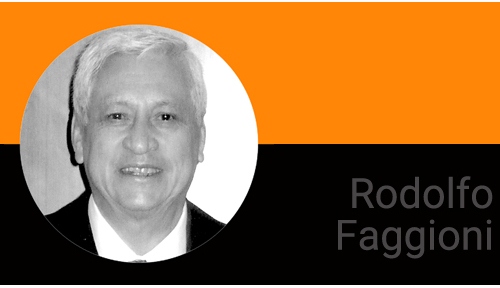La libertad, nos dijeron, es el pilar de la democracia. Se escribe en los preámbulos constitucionales, se pinta en murales oficiales, se promete en los discursos inaugurales. Pero en Bolivia, la libertad es, cada vez más, una escenografía. Un concepto esgrimido por los poderosos y temido por los ciudadanos. Un ideal que se invoca para gobernar, pero que rara vez se practica para liberar.
Vivimos en tiempos donde se puede marchar, pero no disentir; votar, pero no elegir; hablar, pero no ser escuchado. La libertad que tenemos es la de sobrevivir en un sistema que administra la obediencia como virtud cívica. El poder ha aprendido a tolerar la libertad simbólica mientras anula su ejercicio real. Y esa es su estrategia más perversa: hacernos creer que somos libres porque podemos gritar en Twitter, aunque nadie escuche en el Palacio.
Bolivia atraviesa una década donde el poder ya no necesita imponer su fuerza: le basta con diseñar las reglas. Las leyes, las cortes, las instituciones, incluso el lenguaje, han sido moldeados para garantizar que la alternancia no implique cambio, y que la legalidad se acomode al interés del gobernante de turno. La democracia no ha muerto, pero ha sido domesticada.
Las elecciones de 2025 nos ofrecen un espejo incómodo. Por un lado, un oficialismo dividido entre el presidente que se quiere quedar y el expresidente que no sabe irse. Por otro, una oposición que ha hecho del oportunismo su único programa. Ninguno habla de libertad con seriedad. Todos la pronuncian como fórmula vacía, como moneda discursiva en campaña. Pero nadie se atreve a recordarnos que la libertad no es compatible con el miedo, la persecución, la corrupción o el silencio impuesto.
La historia boliviana está marcada por caudillos que llegaron prometiendo libertad y se fueron dejando censura. Los dictadores lo hicieron con uniformes; los demócratas, con constituciones reescritas. Lo que cambia no es la voluntad de poder, sino su método. Y esa transición del garrote al decreto, del exilio al linchamiento digital, ha creado una ciudadanía confundida, resignada, funcional.
El poder teme a la libertad verdadera porque es impredecible. Porque no se arrodilla. Porque puede decir “no” sin pedir permiso. Y por eso se la encierra en rituales electorales que simulan participación pero evitan decisión. El ciudadano boliviano tiene cédula, pero no voz. Tiene voto, pero no incidencia. Tiene redes sociales, pero no tribunales imparciales.
No es casual que, en este contexto, pensar con libertad sea un acto sospechoso. El pensamiento libre no tiene sigla, y eso incomoda a todos. Porque no se puede domesticar. Porque cuestiona el modelo, no solo el gobernante. Porque exige principios, no pactos. Pensar libremente en Bolivia es caminar solo entre dos trincheras que se creen únicas dueñas de la patria.
Pero no todo está perdido. La libertad sigue viva en los márgenes: en el estudiante que interpela al profesor dogmático, en el periodista que no negocia su pluma, en la mujer que se levanta del juicio paralelo, en el joven que decide no aplaudir el abuso aunque venga de su color político. La libertad real no necesita permiso: se ejerce o se pierde.
Esta columna no quiere ofrecer respuestas. Solo incomodar. Porque el pensamiento libre es eso: una incomodidad constante. Mientras nos sigan vendiendo la libertad como premio y no como derecho, como favor y no como convicción, como mercancía electoral y no como fundamento humano, Bolivia seguirá repitiendo su tragedia más vieja: la de confundir poder con grandeza, y obediencia con paz.
Que no nos digan que somos libres. Que nos lo demuestren.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Coordinador de Estudiantes por la Libertad en La Paz, con estudios de posgrado en Historia de las ideas políticas y Estructura de discursos electorales.
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21