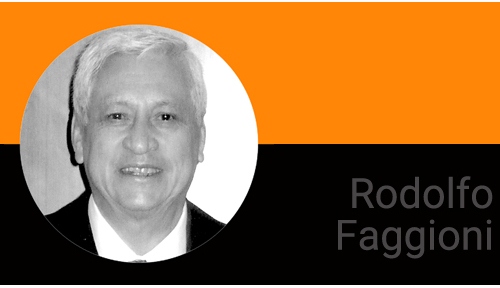En Bolivia, el poder parece un objeto que pasa de mano en mano sin alterar su esencia. Cada ciclo electoral trae consigo nuevas promesas de renovación, de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento institucional. Sin embargo, la realidad suele demostrarnos que, más allá de los nombres o las siglas, los vicios estructurales de la política permanecen intactos. Cambian los actores, pero no cambia el libreto.
La alternancia es un elemento básico de toda democracia. Es saludable que un gobierno dé paso a otro, que los ciudadanos tengan la posibilidad de sancionar con el voto y de premiar o castigar gestiones. Pero en Bolivia, esa alternancia ha mostrado una debilidad preocupante: no ha logrado transformar la lógica de poder que convierte al Estado en botín. Cada administración, en lugar de desmontar las redes de corrupción y clientelismo, termina reconstruyéndolas a su favor. Así, el círculo se repite con alarmante regularidad.
La ciudadanía escucha discursos que se parecen demasiado entre sí. Transparencia, justicia, desarrollo, igualdad de oportunidades. Palabras nobles que se pronuncian en cada campaña, pero que rara vez encuentran traducción en hechos concretos. El resultado es una política que sobrevive a través de la ilusión de novedad, pero que en el fondo reproduce las mismas prácticas de siempre: abuso de poder, manipulación de las instituciones, indiferencia hacia el ciudadano común.
Lo más grave es que este fenómeno erosiona la confianza social. Un pueblo que no cree en sus gobernantes, que no confía en sus jueces ni en sus legisladores, es un pueblo condenado a vivir en un estado permanente de escepticismo. Y cuando la desconfianza se convierte en norma, la democracia pierde fuerza: votar se transforma en un acto rutinario, casi resignado, más que en un ejercicio de verdadera esperanza.
El próximo ciclo político que se abre en Bolivia debería ser la oportunidad de romper con esta inercia. No basta con cambiar de presidente, de legisladores o de gobernadores. Es indispensable cambiar la forma en que se concibe el poder: dejar de verlo como propiedad personal o partidaria y asumirlo como servicio público. Esa es la diferencia entre administrar el Estado para unos pocos o gobernar para todos.
La corrupción no se combate únicamente con discursos, sino con instituciones sólidas, con controles efectivos, con justicia independiente y con ciudadanía activa. Sin esos pilares, cualquier promesa de cambio quedará reducida a un eslogan vacío. Y el riesgo es que, al repetir una y otra vez esa frustración, la sociedad termine por normalizar lo inaceptable: que el poder siempre corrompe, que la política siempre falla, que la corrupción siempre gana.
Bolivia no puede darse ese lujo. La historia nos ha demostrado que cada vez que se erosiona la confianza en la democracia, se abre la puerta al autoritarismo y al desencanto. El desafío está en romper con la lógica de que el poder solo cambia de manos para seguir sirviendo a los mismos intereses. Se necesita una reforma profunda que devuelva al ciudadano la certeza de que su voto no solo cambia rostros, sino que cambia realidades.
Cuando el poder cambia de manos, el país tiene la oportunidad de redefinirse. La pregunta es si Bolivia aprovechará esta oportunidad o si volverá a tropezar con la misma piedra: la de confundir alternancia con transformación, y cambio de nombres con cambio verdadero. El tiempo, y sobre todo la ciudadanía, tendrán la última palabra.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Historiador, periodista, escritor y docente universitario
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21