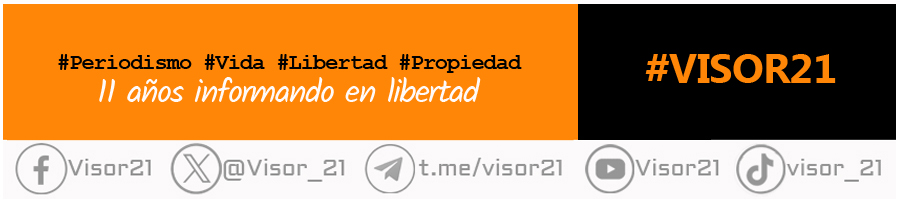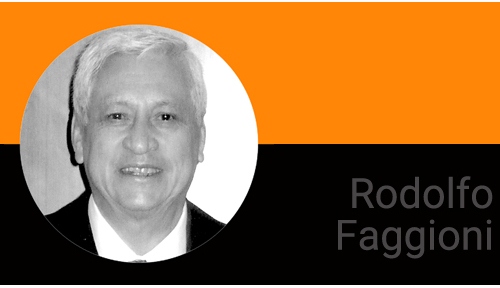El derecho penal sancionador es, quizá, la expresión más intensa del poder del Estado: la facultad de castigar. No es casual que la filosofía política y la dogmática penal lo hayan concebido como un territorio de límites, antes que de expansiones. Desde Hobbes hasta Beccaria, la gran pregunta fue siempre la misma: ¿cuándo puede el Estado quitar libertad o incluso vida sin traicionar el pacto que lo legitima?
Karl Binding, en su célebre Die Normen und ihre Übertretung (1872), advirtió que la pena no es venganza estatal, sino un acto jurídico de coacción, válido solo si se encuentra estrictamente delimitado por la ley. Su advertencia conserva vigencia en Bolivia, donde cada conmoción social parece resolverse con nuevos delitos y agravantes, como si legislar fuera sinónimo de gobernar.
Franz von Beling, con su teoría del delito (Die Lehre vom Verbrechen, 1906), aportó una arquitectura analítica que convirtió al derecho penal en ciencia: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En su visión, el castigo debía estar al servicio de la protección de bienes jurídicos, no de la descarga emocional ni de la agenda política. Esta claridad estructural es aún más necesaria en un país como el nuestro, donde el riesgo del populismo punitivo amenaza con desdibujar la racionalidad del sistema.
Alberto Binder, ya en el siglo XXI, nos recuerda que el derecho penal debe ser última ratio, un recurso excepcional y nunca la primera respuesta. “La inflación normativa es enemiga de la eficacia”, afirma, denunciando la tendencia latinoamericana a multiplicar delitos sin fortalecer las instituciones llamadas a investigarlos (Binder, 2010). Bolivia es ejemplo de ello: códigos recargados, penas severas, pero una justicia sin independencia plena, fiscalías debilitadas y defensas públicas asimétricas.
La historia enseña que el derecho penal moderno no nació para expandir la violencia estatal, sino para domesticarla. La Ilustración introdujo principios que siguen siendo faros: legalidad, taxatividad, proporcionalidad y humanidad de las penas. Beccaria lo expresó con sencillez luminosa: “La pena debe ser necesaria, mínima y dictada por la ley, nunca por la pasión”. Ese legado es el que convierte al derecho penal en un instrumento de civilización, no de barbarie.
En Bolivia, sin embargo, las llamadas “olas punitivas” repiten un patrón: crisis pública, presión mediática, reforma penal urgente, y luego frustración por falta de resultados. El problema no está en la norma, sino en la distancia entre lo que promete y lo que el Estado puede hacer. Sin pericia técnica, laboratorios digitales, independencia judicial y acompañamiento integral a las víctimas, las reformas se vuelven espejismos.
Por eso, el desafío es pensar un criterio boliviano de racionalidad penal. Uno que asuma la tradición dogmática de Binding y Beling, la crítica contemporánea de Binder y la experiencia histórica de nuestras propias limitaciones institucionales. Se trata de recuperar la idea del derecho penal como “última bala”, reservada para las conductas más graves, y no como el arma de uso cotidiano frente a cada problema social.
El derecho penal sancionador puede ser visto como una maquinaria fría de castigos o como un arte de contención del poder. En la primera versión, se convierte en un instrumento de miedo; en la segunda, en una garantía de libertad. Magnífico es el derecho cuando se usa con mesura, cuando demuestra que la verdadera fuerza del Estado no está en castigar más, sino en proteger mejor.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Historiador, periodista, escritor y docente universitario
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21