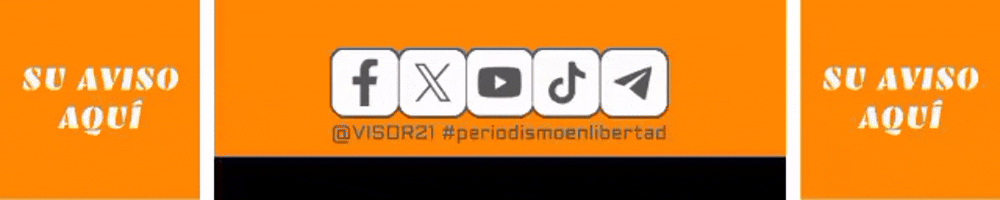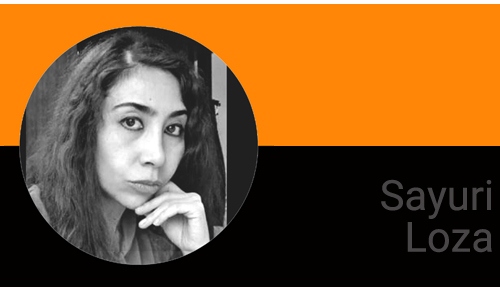El poder es una criatura caprichosa. Cuando nace, promete orden; cuando crece, exige obediencia; cuando envejece, devora incluso a quienes lo alimentaron. En Bolivia, esa criatura parece haber despertado de nuevo, reclamando cuerpos, partidos, amistades y hasta la memoria de aquello que nos sostuvo como nación. Estamos ante un momento histórico donde la política no es diálogo, sino fractura; no es pacto, sino desafío; no es proyecto, sino supervivencia.
El enfrentamiento entre el Presidente y el Vicepresidente no es una simple disputa interna: es el síntoma visible de un Estado que ha permitido que el poder deje de ser institucional para convertirse en personal. Lo que debería resolverse en el espacio sereno del gobierno se convierte hoy en un combate público donde las redes sociales dirigen, la militancia interpreta y el pueblo observa confundido. TikTok contra Ejecutivo. Popularidad instantánea contra autoridad constitucional. Carisma versus estructura. Pareciera que dos países pelean dentro de uno solo.
Pero la raíz de esta tragedia es más profunda. El poder, en su forma más pura, debería mantener unida a una comunidad. Debería ser la argamasa que sostiene al Estado. Sin embargo, cuando se usa para dividir, se transforma en un ácido. Corroe las alianzas, disuelve los principios, vacía el sentido de pertenencia. Bolivia vive esa corrosión: dirigentes que ayer se abrazaban hoy se señalan; militantes que caminaban juntos hoy se esconden; funcionarios que juraron unidad hoy miden de qué lado sopla el viento.
Lo que está en juego no es un liderazgo. Es la esencia misma del país. Porque el poder, cuando se privatiza emocionalmente, deja de obedecer a la razón y empieza a someterse a los impulsos. Y ninguna república puede sostenerse sobre impulsos.
La gente lo percibe, aunque no siempre lo diga. Se siente en los discursos llenos de desconfianza, en las calles donde la incertidumbre pesa más que las banderas, en los hogares donde la política dejó de ser conversación para convertirse en cansancio. La política ya no divide solo ideologías: divide familias, divide amistades, divide generaciones. Y allí radica el peligro. Cuando el poder penetra la intimidad social, ya ha atravesado todos los límites.
Sin embargo, incluso en esta penumbra, existe una verdad luminosa: ningún país se arregla desde arriba si todo abajo está roto. La unidad no es una palabra bonita en un discurso; es una responsabilidad moral. El verdadero cambio en Bolivia no vendrá del líder más ruidoso ni del que tenga más clics, sino de la decisión colectiva de dejar de pelear por espacios y empezar a pelear por sentido.
Bolivia necesita volver a creer que es un solo cuerpo, no un archipiélago de facciones. Necesita recordar que el poder solo tiene valor cuando sirve, no cuando esclaviza; cuando protege, no cuando divide; cuando construye, no cuando exhibe. Necesita, en fin, que sus dirigentes comprendan algo elemental: un país no es un trofeo. Un país es una herencia compartida.
Si no lo entendemos pronto, seguiremos observando cómo el reino se deshace mientras los príncipes discuten quién merece la corona. Pero si lo entendemos, si recuperamos la lucidez que la pelea nos robó, quizá descubramos que este país todavía puede levantarse. Todavía puede reconstruirse. Todavía puede salvarse de la criatura que lo atormenta.
Porque el poder podrá rugir, pero la voluntad de un pueblo unido siempre ruge más fuerte.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Historiador, periodista, escritor y docente universitario
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21